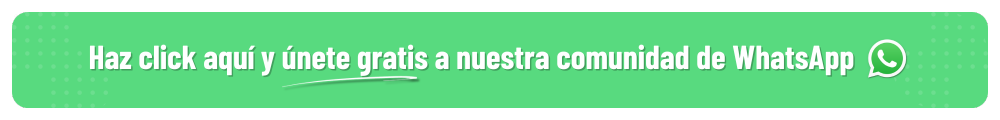El pasado 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En Antofagasta, la fecha pasó en silencio. Ni declaraciones, ni actos, ni reflexiones públicas. En una región donde la palabra “pobreza” parece haber desaparecido del vocabulario institucional, el silencio duele.
No hablar de pobreza podría explicarse porque hoy el foco está puesto en las soluciones que impactan directamente en los derechos sociales, la inclusión o la equidad, más que en la pobreza como concepto en sí mismo. En esa mirada, el objetivo sería un bien mayor: que las políticas públicas no solo mitiguen carencias, sino que promuevan dignidad y ejercicio pleno de derechos.
Y es cierto que hablar de pobreza ya no se limita a contar ingresos: el país ha madurado en su comprensión. Pero, en nuestro caso, eso no significa haberla superado; a veces, el silencio pasa a ser otra forma de exclusión.
Según la Encuesta CASEN 2022, Antofagasta registra un 7,6% de pobreza por ingresos, una de las tasas más bajas del país. Sin embargo, la pobreza multidimensional alcanza el 17,1%, reflejando brechas que se mantienen pese al crecimiento económico regional. A ello se suma que la desigualdad en la distribución del ingreso continúa siendo una de las más altas del país, con un índice de Gini cercano a 0,49, lo que evidencia que los beneficios del desarrollo no alcanzan a todos por igual.
Quizás por eso no hablamos de pobreza: porque nos incomoda mirar su rostro. Porque en una ciudad donde el brillo del cobre se mezcla con los campamentos, donde el lujo y la precariedad conviven a pocas cuadras, hablar de pobreza es recordar que la bonanza no llega a todos. Y esa incomodidad tiene nombre: aporofobia, el rechazo o temor hacia las personas pobres, y también el rechazo a reconocernos en el lado feo de la desigualdad.
No se trata de romantizar la carencia, sino de reconocer la desigualdad que aún atraviesa nuestros territorios. Detrás de cada cifra hay personas mayores que sobreviven con una pensión mínima, trabajadores que no logran cubrir el costo del arriendo, migrantes que viven hacinados o jóvenes que abandonan estudios por falta de oportunidades. Esas vidas siguen siendo parte de nuestra ciudad, aunque no figuren en los discursos.
No hablar de pobreza no es sinónimo de progreso, ni tampoco de que los derechos sociales o la igualdad ya estén plenamente instalados en nuestra región. Es, muchas veces, un síntoma de desconexión. Cuando dejamos de nombrarla, dejamos también de interpelarnos como sociedad. Porque hablar de pobreza no es mirar atrás, es mirar más profundo: reconocer que la dignidad aún no se ejerce por igual.
Quizás hoy más que nunca necesitamos volver a hablar de pobreza, no para repetir cifras, sino para recuperar el sentido ético y humano del desarrollo. Que en Antofagasta —la región de las oportunidades y también de las brechas— la palabra “pobreza” vuelva a recordarnos que nadie debiera quedar fuera.