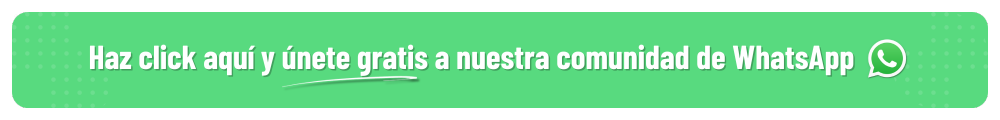Las preguntas sobre la violencia son un tema recurrente, manifestó Jorge Tapia, exdirector del Liceo Bicentenario Andrés Sabella, quien luego de tres décadas en la conducción del emblemático establecimiento, jubiló el pasado primero de mayo. “El cambio del alumnado es el cambio de la sociedad”, detalló el docente, quien explicó que los niños y jóvenes son el producto de una familia, la que a su vez es el resultado de una empresa y de las diferentes autoridades.
“Un niño no aprendería a fumar si en su familia o en los barrios no fumaran. Un niño no recurriría a la droga si no existiera su entorno. Un niño no sería violento si no ve a sus padres golpeándose o si en un partido de fútbol no ocurriesen hechos graves. La educación necesita una mirada desde que el niño nace”, precisó el exdirector. Y para ello, el énfasis debe estar en las etapas iniciales de la educación y con un fuerte compromiso de inversiones para estos procesos. “La única manera de que tengamos una sociedad desarrollada integralmente es que se le dé la significación que corresponde a la educación”, emplazó Tapia.
A principios de mes dejó la dirección del liceo y dijo que “nadie crea que me jubilé para irme a los cuarteles de invierno, me retiré para combatir desde otra trinchera, para observar a la distancia y seguir contribuyendo a la educación pública”. Sobre este último tema su mirada es crítica, pero esperanzadora y afirmó que si logramos definir qué queremos ser como sociedad, como familia, podremos diseñar una educación que dé respuestas a esa sociedad.
Jorge Tapia es hijo de la ciudad de Tocopilla, donde realizó sus estudios de enseñanza media y soñaba con ingresar a la Escuela Normal de Antofagasta para ser profesor normalista. Se tituló a los 19 años y a esa edad partió a la pampa salitrera, a Pedro de Valdivia, para iniciar su labor docente en la Escuela Básica 31. Con solo cinco años de profesorado impulsó la idea de crear una escuela industrial para los hijos y trabajadores del salitre. “Tuvimos la feliz oportunidad de crearla en el año 1972. Allí empezó mi peregrinar de 60 años la educación”, recordó.
Al llegar de Pedro de Valdivia a Antofagasta recorrió varias escuelas del sector centro, norte y sur. El Liceo Andrés Sabella nació en 1991 y desde entonces estuvo cerca de 30 años dirigiendo el establecimiento.
¿Qué evolución ha visto en términos educativos en el país?
Tengo una mirada bastante crítica respecto a la educación en general, pero partiendo por las políticas públicas. No es una crítica específica a un gobierno, ni a este ni al anterior. Ha faltado una preocupación del Estado respecto de la educación y de generar las condiciones para que la educación pública sea como en muchos países desarrollados. A veces miramos a esos países sin darnos cuenta de que aquí también lo podemos hacer, pero si nos preocupamos desde la educación inicial. Por ejemplo, hay un encuentro para la educación y mejor región, sin embargo, conversan solo las universidades, lo que es bueno, aunque también debemos pensar que el proceso comienza en la prebásica.
Mi mirada es crítica, pero esperanzadora. Si nos ponemos de acuerdo, las autoridades, la sociedad civil, los trabajadores de la educación y las empresas, podemos mejorar. Sin embargo, primero tenemos que definir qué queremos ser como sociedad, como familia. Si desciframos esos podremos diseñar una educación que dé respuesta a esa sociedad.
¿Queremos una educación que forme integralmente a los jóvenes y que no solo dé respuestas a pensar en un título para la rentabilidad económica, el progreso y no para la rentabilidad del alma y el progreso del espíritu? En la medida tengamos respuestas a qué país, qué sociedad y qué familia queremos ser diseñaremos la educación que se requiere para ese mundo. Además, no hay olvidar que estamos en un mundo nuevo y la situación educacional está en una crisis profunda, pero a veces se culpabiliza a la educación. En las escuelas, en las universidad no se enseña violencia, son producto de la sociedad que tenemos, la sociedad está violenta, los países, los gobernantes están violentos.
¿Tuvieron los resultados que se esperaban de ciertas políticas públicas, por ejemplo, la reforma educacional de Bachelet?
No siempre todo tiempo pasado fue mejor, no obstante, en los viejos tiempos, la educación chilena era un ejemplo en Latinoamérica. Después fue desperfilándose a través de los años porque empezamos a creernos los jaguares, mirando de forma enceguecida cómo enriquecíamos al país. Pero resulta que hay un país ejemplar en desarrollo, Japón, número uno en tantas cosas, pero también el número en suicidios de jóvenes. ¿Por qué? Porque dejaron el arte, el desarrollo de la espiritualidad, dejaron de formar un estudiante integral, con todas las competencias de desarrollo y progreso interior.
¿Qué aspectos no han funcionado o requieren modificaciones urgentes?
Las investigaciones señalan que la educación siempre va detrás de lo que ocurre en el mundo. Siempre actuamos reactivamente, nunca tenemos visión de anticipación. En este momento todos están preocupados de la violencia, pero la violencia no se resolverá con una ley, ni con fiscalizaciones, sino que, con la creación de un mundo integral, un mundo justo, con oportunidades para todos. No acepto la violencia, de ninguna naturaleza, creo en la paz y el respeto, pero no cabe duda de que la gente que no tiene nada, que vive desesperanzada, tiene a veces la tendencia a buscar el modo más fácil para avanzar.
Otro punto es preguntarnos para la sociedad de hoy qué tipo de profesores necesitamos. Ha habido una explosión respecto de niños con necesidades educativas especiales y eso debemos mirarlo en cómo hacemos para que la educación sea una bendición para que esos niños tengan derecho a crecer y alcanzar sus sueños. En este momento, las escuelas están todas sobrepasadas y afortunadamente se entendió que ya no basta con los profesores. Se requieren profesionales de distintas áreas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos. Tampoco se ha preocupado de capacitar al recurso humano que interviene en el proceso educativo. En Chile el último ámbito de inversión es para la educación y sino generamos las condiciones será más complejo, sin embargo, si queremos mejorar, podemos. Porque, sin ser autorreferente, la escuela que dirigía rompió todos los récords de posibilidades que tenía siendo pública, fue el primer colegio certificado ante el consejo nacional de gestión escolar de calidad, logró altos resultados en las pruebas de admisión para las universidades.
No solo debemos promover el desarrollo para el progreso, también humanizar la educación y dar oportunidades a todos, ya que muchos jóvenes y niños a veces quedan al margen. En Chile, el 48% de los trabajadores tienen enfermedades socioemocionales o de salud mental y en el caso del magisterio es el 52%.
“NADA SE CONSTRUYE SOLO CON JÓVENES O SOLO CON VIEJOS”
Este gobierno estuvo inicialmente conformado por políticos que fueron dirigentes estudiantiles que desarrollaron grandes movilizaciones. ¿Esperaba un mayor énfasis en educación de estas autoridades?
Naturalmente soñaba y creía fuertemente que era una oportunidad histórica para mejorar muchos ámbitos del país respecto de romper las asimetrías en educación o en salud. Pero hay dos fenómenos y uno es que a veces los jóvenes tienen la tendencia a dejar a un lado a los mayores. Olvidan, por ejemplo, que un viejo escribió la Constitución política de un pequeño país como los Estados Unidos o que un viejo creó la vacuna que sirvió para salvar millones de vidas. Nada se construye solo con jóvenes o solo con viejos, la sociedad tiene que ser compartida. A veces la juventud muestra cierta arrogancia al creer que podrán hacerlo todo de nuevo.
Tuve grandes esperanzas, pero también tengo claro que no basta llegar a la presidencia o al Parlamento si no se tienen las mayorías para impulsar grandes transformaciones. Es necesario decir desde el ámbito absolutamente social, no político, que cabe duda de que hay gente que ha vivido con muchas oportunidades y que no quieren cambios porque están en una situación de confort. Hay que crear una sociedad igualitaria con oportunidades para todos, donde todos tengamos derecho a soñar, a alcanzar los sueños y no que sean unos contra otros, no los ricos contra los pobres, no la izquierda contra la derecha, sino que hermanarnos para construir una sociedad desde las legítimas diferencias. Solo así construiremos un país más fraterno y humano. Antonio Rendic, el que llamaban el doctor de los pobres, por allá por el año 83 escribió un artículo titulado “¿Hacia dónde va nuestra humanidad? Han pasado 42 años y me pregunto hacia dónde va la sociedad.
¿Cómo observa la actual formación docente?
Requiere una profunda revisión, en su malla curricular, en las prácticas pedagógicas, en la selección de los académicos para formar los docentes. A veces los académicos tienen muchos años en la universidad olvidando cómo es el mundo real en el aula. Y la formación docente no puede ser solamente en los cinco años de paso por la universidad, sino que debe ser continua, con facilidades para que los docentes se capaciten a través del tiempo. Hay que seguir conformando equipos de conversación, pero para transformar en realidades, se requiere más y mejores inversiones, tarea para la cual se necesita más investigación.
Y un tema central en la docencia es la vocación y extraño con dolor lo que significaron las escuelas normales. A los 18 o 19 años nos hacían sentir que éramos los responsables de cada comunidad en la que estábamos insertos. Así nos íbamos a la pampa salitrera y generábamos deporte, cultura, educación, siendo responsables de la sociedad que nos acogía. Hay que darle mayor relevancia, participación a los profesores en los destinos de cada comunidad. Los directores con capacidades necesitan autonomía para dirigir su institución, porque a veces la burocracia, las fiscalizaciones en lugar de ser un respaldo en favor de una mejor educación, lamentablemente, causan el efecto contrario. En ocasiones, los establecimientos tienen que estar atendiendo todo tipo de cuestiones, menos la educación y después queremos resultados sin medir las variables de cada realidad.
También hay un déficit de profesores y profesionales de otras áreas terminan haciéndose cargo de ello.
¿Por qué los jóvenes no quieren estudiar pedagogía? Lamentablemente, parte de la respuesta es la remuneración. Y cuando no hay vocación se busca la profesión más rentable, porque vivimos en una sociedad de las rentabilidades económicas y la competitividad, donde algunos tienen más oportunidades que otros. En el caso de los profesores es dramático, en 15 años ni siquiera habrá la mitad de los docentes que la población necesita. Es un gran tema, porque hace bastantes años que para impartir la asignatura de matemáticas se busca un ingeniero o para química un farmacéutico. Por ejemplo, se forman profesores de inglés, pero tienen mejores ingresos en la minería y se van como traductores dejando la pedagogía. Tienen que cambiar notablemente las condiciones de formación y económicas de los profesores.
CAMBIOS GENERACIONALES
¿Cuál es su análisis del alumnado?
El cambio del alumnado es el cambio de la sociedad. Ese niño o joven de hoy es producto de una familia y esa familia es producto de una empresa y de las autoridades de distintas reparticiones. Al final los jóvenes y niños, a veces, son víctimas de la sociedad mayor que debieran ser los referentes. Un niño no aprendería a fumar si en su familia o en los barrios no fumaran. Un niño no recurriría a la droga si no existiera su entorno. Un niño no sería violento si no ve a sus padres golpeándose o si en un partido de fútbol no ocurriesen hechos graves. La educación necesita una mirada desde que el niño nace e invertir fuertemente en eso. La única manera de que tengamos una sociedad desarrollada integralmente es que se le dé la significación que corresponde a la educación.
Respecto de los jóvenes de hoy, como en todo tiempo, de todo hay en la viña del señor. Un colegio tiene 1.500 alumnos y tal vez 1.300 están soñando con un mundo superior y 180 vienen de una situación diferente. En ocasiones estos hechos toman fuerza en el tiempo cuando no están las leyes bien interpretadas. El profesor, el trabajador de la educación se siente vulnerado, por la familia, por los estudiantes, pero al mismo tiempo, el estudiante se siente vulnerado por la sociedad que no le entrega oportunidades. No naturalizo lo hechos de violencia, pero encienda un televisor, ¿qué es lo que se ve en un hora de noticias? Se magnifican los hechos de violencia, en la radio, en los diarios. Y me pregunto ¿no habrá cosas bellas también en esta sociedad para promoverlas? ¿No hay arte o deporte en los colegios para promoverlos? Se sataniza a la educación pública, que es la víctima de todo lo que sucede en la sociedad.
¿Qué reflexión le deja la violencia?
Insisto con mucha fuerza que no acepto la violencia de ninguna naturaleza y sí creo en un mundo de respeto y de armonía. Pero también creo que para tener estas condiciones hay que generar mayores oportunidades para todos y para que algunos no tengan que irse al mundo oscuro a resolver sus problemas. En una sociedad enferma, con el 48% de los chilenos enfermos socioemocional y mentalmente, es difícil que lleguen niños sanos. Con un mundo injusto es muy difícil que tener niños felices. Nosotros no podremos arreglar el mundo ni el país, pero sí podemos hacer algo por Antofagasta. Si nos unimos podremos hacer una gran ciudad educadora. Recuerdo el caso de Canadá, cuando un grupo humano logró hacer de una de una sociedad que vivía en plena oscuridad, con diálogos y consensos, formando equipos de trabajo y concretando acciones en favor de la educación, una transformación en el país. Tengo la esperanza que podamos hacer una gran ciudad desde la educación y desde ahí mirar todas las otras rentabilidades. Esto es lo primero, ya que ¿de qué servirá el progreso en un país violento?