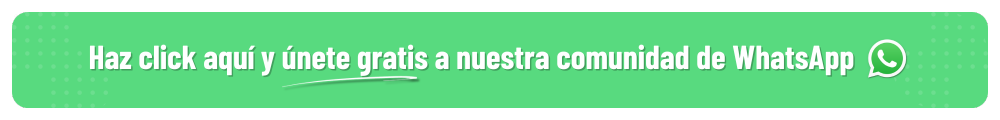El reciente desalojo de personas en situación de calle en el sector sur de Antofagasta —uno de los más acomodados de la ciudad—, bajo el argumento de “recuperar el espacio público”, abre una discusión que va más allá de un operativo municipal. Es un acto que revela cómo entendemos nuestra ciudad, quiénes creemos que son sus legítimos ocupantes y qué consideramos como “orden urbano”.
El concepto de “recuperación del espacio público” suele presentarse como neutro. Sin embargo, como recordó Henri Lefebvre en «El derecho a la ciudad», el espacio urbano no es un lienzo en blanco: es un producto social moldeado por relaciones de poder. Para él, la ciudad no debe tratarse como mercancía dominada por el valor de cambio (precio del suelo, negocio inmobiliario), sino como lugar de encuentro y dignidad. Decidir quién puede estar y quién debe irse es un acto político. En este caso, la medida parece responder menos a una estrategia contra la exclusión social que a la presión por mantener estándares estéticos y de seguridad percibida en zonas de alto valor inmobiliario. Así, la pobreza se vuelve una amenaza al “orden” del barrio.
Desde las políticas públicas, los desalojos rara vez resuelven el problema de fondo. Estudios muestran que no reducen la población en calle: la desplazan, fragmentan redes de apoyo y deterioran aún más la salud física y mental. La incertidumbre de no saber dónde dormir incrementa el estrés crónico y dificulta la reinserción.
Recuerdo que hace apenas un año el propio alcalde me pidió reunirnos para hablar del tema. Discutimos el modelo Vivienda Primero del Ministerio de Desarrollo Social y él reconoció su relevancia, incluso asegurando que iría personalmente a exigir su implementación en Antofagasta. Ese compromiso contrasta con la política de desalojos que hoy encabeza, mostrando una preocupante distancia entre discurso y acción.
Modelos como Housing First, aplicados con éxito en Chile y en países como Finlandia y Canadá, muestran un camino distinto: ofrecer vivienda estable como punto de partida en lugar de condicionar un techo a la superación previa de otras dificultades. Fue precisamente este enfoque el que conversamos con el alcalde, quien entonces lo valoraba como fundamental para enfrentar la problemática en la ciudad.
Antofagasta concentra desigualdades profundas: costo de vida alto, mercado laboral volátil y escasa oferta habitacional. El sur, símbolo de prosperidad, contrasta con campamentos y población migrante en hacinamiento. En este marco, el discurso de “recuperar el espacio” corre el riesgo de invisibilizar un problema que nos interpela a todos.
El desafío es preguntarnos qué ciudad queremos: ¿una que expulsa la incomodidad a las periferias o una que asume la pobreza como responsabilidad colectiva? Gobernar implica equilibrar seguridad, habitabilidad y dignidad, y eso no se resuelve con medidas reactivas orientadas al impacto mediático.
La recuperación del espacio público no debería ser un acto de exclusión, sino un proyecto de inclusión: más áreas de descanso, programas de salud mental accesibles, albergues dignos y políticas de vivienda social que reconozcan que un techo es la base de toda autonomía. A la luz del pensamiento de Lefebvre, esto no es un gesto de bondad, sino la reivindicación del derecho a la ciudad. Lo contrario es confundir orden con justicia y gestión urbana con simple administración de apariencias.